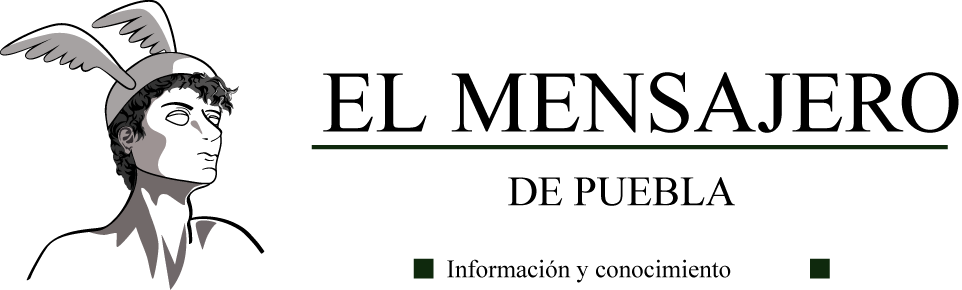La condena ya está escrita.
Sesenta años de prisión.
Pena máxima.
Pero la justicia aún no termina de aterrizar.
La sentencia contra Javier López Zavala no se juega hoy en el número de años, sino en el lugar donde se convertirán en realidad.
Y ese lugar tiene nombre: Altiplano.
En entrevista que nos dio, Helena Monzón fue directa.
“La lectura formal será el 8 de enero y a partir de ahí vienen los recursos. Viene la impugnación”.
No habló de una posibilidad, sino con certeza.
Porque quien ha sobrevivido tres años y medio de audiencias, retrasos, maniobras dilatorias y cambios de defensa, sabe que la sentencia entra ahora en su etapa más vulnerable.
Habrá escritos silenciosos, amparos técnicos, recursos que no se anuncian, pero que erosionan.
Por eso su insistencia en el traslado no es un gesto emocional, sino una medida de blindaje.
Helena también nos dijo.
“Más que miedo, es responsabilidad. No quiero exponerme”.
No se refiere solo a su seguridad personal.
Se refiere a no exponer la sentencia a la simulación.
Incluso señaló como los custodios le rendían.
Y es que Zavala no es cualquier interno.
Durante el sexenio de Mario Marín, llegó a ser el segundo hombre más poderoso de Puebla.
No por cargo, sino por control.
Operador, recaudador, negociador, arquitecto de decisiones.
Un político cuya presencia alteraba agendas, rediseñaba acuerdos.
Fue tan poderoso —como lo vi una vez—, que sacerdotes detenían la misa para saludarlo.
Ese nivel de deferencia no se borra con una sentencia.
Por eso el Altiplano no es una cárcel más.
Es el único lugar donde el pasado no sirve.
Donde los nombres no pesan.
Donde los favores no entran.
En X, Helena ha sido clara: “¿Y Almoloya, pa’ cuándo?”
No como consigna.
Como exigencia institucional.
El gobierno estatal ha confirmado que existe una solicitud formal para trasladar a Zavala al penal federal de máxima seguridad.
Y ahí es donde la sentencia empieza a tener carne.
Porque sesenta años en papel es justicia declarada.
Sesenta años en el Altiplano sería justicia.
Tiempo al tiempo.