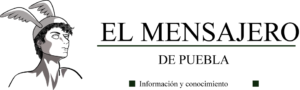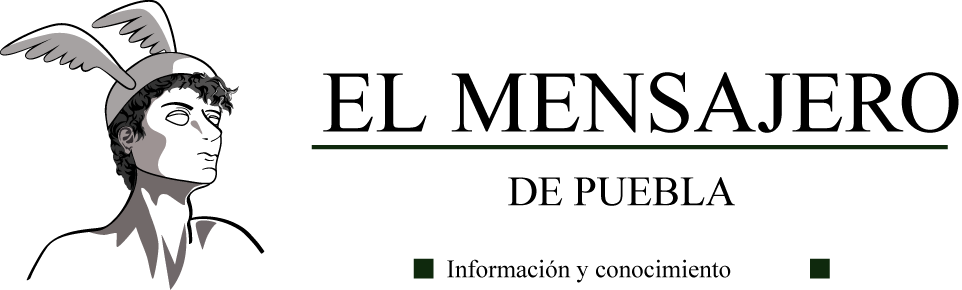La democratización de la cultura es un tópico que desde hace algunos años ronda en los discursos oficiales y en las políticas públicas del ámbito cultural. Se trata de una noción que busca que, desde el Estado, se generen estrategias que permitan que el acceso a la cultura y las artes sea más amplio y equitativo, desde una perspectiva de derechos humanos y acceso igualitario; y que se promueva la diversidad cultural y el fomento a la participación activa de la sociedad.
Sin embargo, pesar de los esfuerzos del Estado, la democratización cultural enfrenta grandes desafíos como la falta de recursos, la persistencia de desigualdades sociales y las barreras de acceso que la condicionan; lo que deriva, entre otras cosas, en una baja participación de la ciudadanía en las actividades culturales.
En éste contexto, no sólo se trata de la deficiencia en la difusión y comunicación de las actividades realizadas por las instituciones culturales -tema que ya hemos tratado en esta columna- sino el problema radica en que el Estado no desarrolla estrategias que fomenten el interés genuino de los públicos en la cultura. El éxito de una actividad cultural se sigue mide en términos cuantitativos en lugar de establecer relaciones de carácter cualitativo, duraderas e informadas, con el público que ayude a ampliar el número de personas interesadas en la cultura, ya sea, mediante la formación de nuevas audiencias, o la fidelización de las existentes.
Aquí es donde la formación de públicos juega un papel preponderante. Se trata de un proceso que mediante una serie de estrategias de diagnóstico, como los estudios de públicos; y de formación – cursos, talleres, charlas y actividades de apreciación del arte y la cultura y nuevas prácticas de comunicación y marketing cultural- busca cultivar públicos más conocedores, comprometidos y entusiastas con la actividad cultural de su comunidad.
Y no sólo se trata de generar mayor asistencia a los eventos culturales, sino de fomentar la ciudadanía cultural; cultivar un sentido de pertenencia, de reconocimiento y comprensión del arte y la cultura; de promover el pensamiento crítico, la sensibilidad y la conexión emocional con nuestra cultura; para que el público QUIERA asistir a un actividad cultural, QUIERA participar de ella y se lleve consigo una experiencia de comprensión o de aprendizaje significativo. (Seamos honestos, muchos de los asistentes a eventos culturales son parte de la plantilla de trabajadores y acuden como “acarreados” porque los obligan; otros asisten porque en las inauguraciones hay catering; porque se regalan los boletos o porque los asistentes son amigos, parientes o conocidos de los artistas o de los promotores de los eventos). No parece haber un interés genuino en participar de la vida cultural.
Si bien es cierto que el interés teórico sobre los públicos de la cultura es reciente -los estudios al respecto se pueden rastrear a partir de los últimos años del siglo pasado- es una realidad que para una correcta implementación de las políticas de democratización cultural, es necesario que las autoridades culturales tomen conciencia de lo importante que es conocer a los públicos para facilitarles actividades que generen un interés genuino, lo que a corto plazo, además de garantizar su derecho de participar de la vida cultural, es una herramienta vital para conseguir mejores resultados institucionales.
En la Unión Europea, España y el Reino Unido han aplicado con éxito estudios de públicos para comprender mejor los hábitos, preferencias y necesidades de los públicos en relación con las artes y la cultura, lo que les ha permitido diseñar estartegias más efectivas de formación de públicos. En América, paises como Chile y Cuba han generado estrategias que son -o deberían ser- modelos para otros países hispanoamericanos. En 2018, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, ante la baja asistencia y participación de la ciudadanía en el ecosistema cultural, desarrolló el Plan Nacional de Desarrollo y Formación de Públicos 2021-2024 cuyo objetivo es “Incidir en el nivel de involucramiento de las personas con el ecosistema cultural, fortaleciendo estrategias de Desarrollo de Públicos.”
Por otro lado, en Cuba, han generado políticas públicas tendientes a que las instituciones culturales, como enlaces entre la política cultural y la ciudadanía, generen estrategias para que existan “individuos capacitados para efectuar la percepción y apreciación artística, motivados, activos y críticos, en correspondencia con la necesaria formación cultural de los ciudadanos y las demandas de la política cultural.”
Desafortudadamente en México y en particular en Puebla, las autoridades culturales no han caído en la cuenta de que los estudios de público y la formación de públicos son inversiones necesarias; no han notado que al generar un público mas informado, se logra un mayor impacto social; se fomenta la cohesión social, se reconstruye el tejido social, se fomenta la participación ciudadana y se logra la sostenibilidad a largo plazo de la actividad cultural… se democratiza la cultura.
Seguimos midiendo el éxito o el fracaso de las actividades culturales en función de los asistentes; seguimos generando exposiciones y actividades desvinculadas completamente de las necesidades y preferencias de la ciudadanía … seguimos sin conocer a nuestros públicos.
Urge que en la planeación estatégica de las instituciones culturales en Puebla se priorice la importancia de la formación de públicos como un elemento crucial para el cumplimiento de sus objetivos institucionales. No se trata sólo de tener inauguraciones llenas y luego salas vacías: se trata de generar el interés genuino de los públicos en su cultura; se trata de cultivar púbicos más conocedores, comprometidos y estusiastas; se trata de que QUIERAN participar de su cultura por que la conocen y la aprecian.

Ana Martha Hernández Castillo
Historiadora del arte y doctora en estudios históricos. Docente e investigadora de temas culturales y artísticos de la ciudad de Puebla. Gestora de proyectos culturales en el ámbito público y privado